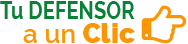Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 13/4542 dirigida a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Diputación Provincial de Córdoba
El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la situación en la que se encuentra la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Doña Mencía (Córdoba), que prácticamente no funciona desde su recepción sin que las Administraciones implicadas en su ejecución hayan tomado medidas efectivas para su arreglo, ha recomendado a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Junta de Andalucía, y a la Diputación Provincial de Córdoba que constituyan, a la mayor brevedad posible, la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito en su día entre ambas Administraciones para la mejora de gestión del servicio y la ejecución y financiación de infraestructuras relativas al saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y su explotación con objeto de tratar la problemática que afecta a esta EDAR. que se ejecutó en base a este Convenio, y, en el marco del mismo, se llegue a una solución que permita, en definitiva, que la misma entre en funcionamiento. Asimismo, también hemos sugerido que se invite al Ayuntamiento de esta localidad a las reuniones con objeto de ser debidamente oído.
ANTECEDENTES
En esta Institución ha tramitado expediente de queja a instancias del Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba), con motivo de las circunstancias que rodean al funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la citada localidad. En este sentido, según el relato de hechos y circunstancias que nos llegó con motivo de una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de la localidad, la EDAR de Doña Mencía, cuya construcción fue fruto del convenio de colaboración suscrito en junio de 2004 entre la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Córdoba, entró en funcionamiento en periodo de pruebas en el mes de julio de 2008, siendo finalmente recepcionada por EGMASA en fecha de 31 de marzo de 2009, a partir de la cual comenzó un periodo de garantía de dos años. EGMASA, a su vez, la cedió a la Diputación Provincial de Córdoba a través de EMPROACSA, entidad que asumiría su explotación y conservación de acuerdo con el convenio suscrito.
Pese a su entonces reciente construcción, casi desde el principio, la EDAR de Doña Mencía presentó deficiencias en la red de colectores, los cuales tienen que conducir las aguas residuales para su tratamiento y depuración a la propia estación. Además, las fuertes lluvias del año 2010 habrían contribuido a deteriorar aún más los colectores en distintos tramos y a imposibilitar que las aguas residuales llegaran hasta la estación. Al parecer, desde el Ayuntamiento de Doña Mencía se trasladaron estas circunstancias a EMPROACSA, que preparó dos memorias técnicas de los daños, llegando incluso en su momento a presentar al Ministerio de Política Territorial una solicitud de subvención, que fue denegada.
Posteriormente, ya en Agosto de 2011, el arquitecto municipal de la localidad elaboró un informe que fue remitido a la Diputación Provincial de Córdoba y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se proponía la necesidad de acometer obras de reparación, llegándose a producir reuniones entre estas Administraciones, si bien tales obras no llegaron a ejecutarse por falta de presupuesto.
El resultado es que, a día de hoy, la EDAR de Doña Mencía sigue sin funcionar, al no haberse reparado los tramos de la red de colectores. En consecuencia, no se depuran las aguas residuales del municipio, lo que lleva a varias reflexiones, tales como el hecho de haberse llevado a cabo una importantísima inversión pública de la que no se puede hacer un uso efectivo, que no se cumpla con los fines medioambientales pretendidos o que se constate la imposición de multas por el vertido de aguas residuales sin depurar.
Esta situación se estaba viendo agravada, según el texto de la moción municipal al inicio mencionado al no asumir ninguna Administración las competencias para el arreglo completo del colector, puesto que tanto la Consejería competente en materia de medio ambiente como la Diputación Provincial no habían alcanzado ningún acuerdo para poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento de las depuradoras, en virtud de lo acordado en el Convenio. Del mismo modo, se incidía en la circunstancia de que se habían dejado pasar los dos años de garantía de las obras de la EDAR sin que se hubieran exigido responsabilidades por vicios o deficiencias en la ejecución de la obra.
Por último, se nos trasladaba por el Ayuntamiento que, al parecer, la Diputación Provincial de Córdoba estaría dispuesta a acometer obras de reparación en uno de los tramos de colector, siempre que la Consejería de Medio Ambiente interviniera en el resto del trazado, aunque la Consejería habría argumentado que no tiene competencias para intervenir en el colector afectado.
En definitiva, el Ayuntamiento de Doña Mencía nos hizo llegar una situación de aparente paralización que impedía la reparación y la efectiva utilización de la EDAR de la localidad, de tal forma que admitimos a trámite su petición e iniciamos actuaciones, inicialmente de mediación, solicitando informe tanto a la Diputación Provincial de Córdoba como a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El primero de los informes que nos llegó fue el de Diputación Provincial de Córdoba, indicándonos, en esencia, que aunque coincidían con el diagnóstico del problema realizado por el Ayuntamiento de Doña Mencía, se discrepaba de su análisis ya que “la Diputación Provincial de Córdoba no es sino uno más de los sujetos afectados por una inadecuada gestión de la Administración Autonómica”, por cuanto “la responsabilidad del desarrollo de las infraestructuras de depuración fue asumida por la Junta de Andalucía contando con la colaboración de la Diputación Provincial y en el caso de la localidad de Doña Mencía con la cooperación de su Ayuntamiento, en cuanto titular de la competencia de la prestación del servicio público”. Adicionalmente, se decía en el informe que:
“Entendemos que, correspondiendo a la Junta de Andalucía la financiación y ejecución correcta de las infraestructuras, no se ha actuado, por su parte, con la diligencia exigible al permitir que se haya llegado a una situación como la descrita sin la más mínima actuación por su parte y descargando su responsabilidad en la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, cuando, como hemos expuesto, ambos son damnificados por procederes inadecuados que le han irrogado perjuicios sustanciales que han conducido a una incorrecta prestación del servicio público sufrida por la ciudadanía.
Ha de recordarse que para garantizar la financiación de tales infraestructuras los ciudadanos andaluces abonan a la Administración Autonómica el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración establecido por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que tiene la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de naturaleza tributaria, resultando los ingresos procedentes de dicho canon de mejora afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
Consecuentemente, consideramos que en el caso que nos ocupa no nos enfrentamos a una situación de conflicto, pues las actuaciones de la Diputación Provincial han ido dirigidas en todo momento a contribuir a paliar los efectos de la inacción de la Administración a quien correspondía atender al cumplimiento de su responsabilidad. Prueba de ello la constituyen las soluciones alternativas aportadas, siempre desestimadas por la Junta de Andalucía que se ha considerado ajena al problema tal y como han manifestado algunos de sus responsables políticos”.
Por su parte, fechas después la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos remitió informe en el que se nos trasladaba lo siguiente:
“Las competencias en materia de depuración de aguas residuales urbanas corresponden a la Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo 25.2.l), así como en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
No obstante lo anterior, esta Consejería ha venido prestando auxilio técnico y económico a las corporaciones locales, de conformidad con el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, en el que se enmarca el Convenio suscrito con la Diputación Provincial de Córdoba al que se refiere en su oficio.
Como bien recoge en su oficio de 1 de agosto, una vez finalizadas las obras de la EDAR de Doña Mencía, la instalación fue entregada y cedida a la Diputación para su explotación el 31/03/2009, pues como ya hemos mencionado la competencia corresponde a los Entes Locales, siendo desde entonces la responsable de su conservación, mantenimiento y explotación.
Sobre la base de lo expuesto, y teniendo en cuenta la multitud de actuaciones que en esta materia debe acometer esta Consejería en ejercicio de sus competencias unido a la actual coyuntura económica, no resulta posible asumir nuevos compromisos en competencias que no le son propias”.
De ambos informes dimos traslado al Ayuntamiento de Doña Mencía para que presentara alegaciones, y que nos fueron remitidas en el siguiente sentido:
- Se hacía necesario clarificar las competencias sobre la materia de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, que a su vez tiene delegado el ciclo integral del agua en la Diputación de Córdoba a través de EMPROACSA.
- Se hacía también necesario que las tres Administraciones implicadas, Ayuntamiento, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Diputación Provincial de Córdoba, abordaran formalmente esta problemática en aras a fijar un calendario de actuaciones precisas.
CONSIDERACIONES
De los informes evacuados en este expediente, así como teniendo en cuenta los términos en los que se ha planteado y se ha desarrollado la problemática, se desprende la existencia, entre las Administraciones implicadas, de una serie de reproches mutuos, disconformidades y desavenencias sobre la diligencia con la que se han llevado a cabo los compromisos asumidos en el convenio de colaboración suscrito en su momento. De todo ello no cabe sino concluir que, con tales reproches, desavenencias o disconformidades, se está produciendo un grave perjuicio para la consecución del fin último que se perseguía con la ejecución de la EDAR de Doña Mencía, que no era otro que, en el marco de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, dotar a este municipio de una infraestructura hidráulica que depurara sus aguas residuales, haciendo así posible, desde esta perspectiva, el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, equilibrado, sostenible y saludable, consagrado en el artículo 45 de la Constitución y en el artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, pero también cumpliendo con el deber de conservarlo y garantizarlo que ambos preceptos confieren a los poderes públicos.
En cualquier caso, sin desconocer, como nos decía la Consejería en su informe, que las competencias en materia de aguas están atribuidas a los Ayuntamientos, lo cierto es que en el caso atinente a la EDAR de Doña Mencía (y también la EDAR de otras localidades cordobesas) se había suscrito Convenio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 147, de 28 de julio de 2004, páginas 16.776 y siguientes. Por ello, hemos de acudir a dicho convenio para un mejor diagnóstico de la problemática y de las vías previstas para encontrar una posible solución en caso de discordancia.
Así, en el expositivo primero del citado convenio ya se hacía mención a que “sin menoscabo de las competencias que a cada Administración corresponden, es deber de todas ellas, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2, de la Ley 30/1992 (...), la cooperación y colaboración mutua, principios generales que han de regir las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas y que hace aconsejable la coordinación de sus actuaciones en beneficio de los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos”. Y es que, en este sentido, no cabe duda que si no fuera por la ayuda, asistencia y cooperación de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones Provinciales y, en su caso, del Estado, la mayoría de los Ayuntamientos no podrían ejercer sus competencias sobre depuración de aguas residuales, precisamente por el elevado coste de las infraestructuras necesarias. No en vano, se dice también en el Convenio (Expositivo décimo) que “tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Córdoba, son conscientes del déficit de infraestructuras hidráulicas en sistemas generales de colección y evacuación de aguas pluviales y aguas residuales urbanas, así como tratamiento de estas últimas, coincidiendo en la necesidad de afrontarlo conjuntamente, mediante el desarrollo de un programa plasmado en el presente Convenio de colaboración, toda vez que la capacidad de las Corporaciones Locales no es suficiente para acometer por sí mismas dichas infraestructuras, por causa de las dificultades técnicas y el importante montante económico que la solución conlleva”.
Presentados así los términos en los que se planteaba la colaboración interadministrativa y su fin último, cabría quizá que entráramos ahora a analizar cuáles han sido las obligaciones singularmente asumidas por cada una de las Administraciones firmantes del convenio en cuanto a la EDAR de Doña Mencía, con objeto de determinar si han sido fielmente cumplidas y, en consecuencia, para poder determinar finalmente a quién podría ser atribuible la situación de la EDAR pues la realidad es que no funciona prácticamente desde su puesta en marcha. Sin embargo, desde esta Institución creemos que tal análisis, con las competencias legales de supervisión que nos encomienda el vigente Estatuto de Autonomía y nuestra Ley reguladora (Ley 9/1983, de 1 de Diciembre), no nos permitirían alcanzar una conclusión que reflejara con toda la certeza exigible los hechos que han conducido técnicamente a la situación creada, puesto que los informes que nos han sido remitidos no recogen todos los acontecimientos que habría que tomar en consideración y, desde luego, no serían los únicos documentos a tener en cuenta, puesto que habría que analizar documentación técnica para la que se requieren conocimientos específicos. En definitiva, la labor analítica propuesta indefectiblemente conduciría a tener que realizar la contratación externa de un informe técnico que, en todo caso, podría ser cuestionado por las partes, por lo que, por la naturaleza de la problemática, entendemos que no procede.
Es verdad que podríamos hacerlo con todo el coste económico y en tiempo que ello supondría, pero, como quiera que las circunstancias expuestas han llevado a una situación fáctica de parálisis administrativa en la que la principal perjudicada es la ciudadanía, esta Institución, desde su posición supervisora y garante de derechos, no puede dejar de recordar que en el propio Convenio se hace mención a los principios que rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas y la finalidad última del ejercicio de sus competencias y, en cierto modo, se prevén instrumentos para encauzar este tipo de situaciones. En este sentido, ya antes nos hemos referido a los principios, previstos en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de cooperación y colaboración mutua y coordinación entre Administraciones en beneficio de los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Tales principios, más allá de ser una declaración programática y retórica plasmada en un documento escrito, debe ser llevado a la práctica por los poderes públicos, y no solo ser un camino que lleve hasta la firma de un convenio, sino también ser una línea maestra a seguir durante la ejecución del convenio o el seguimiento de su cumplimiento.
Pues bien, no solo el artículo 3 de la Ley 30/1992 debe ser tenido en cuenta; también el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía (posterior en el tiempo a la fecha de firma del convenio, aunque no por ello debe ser obviado) recuerda en su artículo 31 que dentro del derecho a una buena administración, se garantiza, entre otros, el derecho a que los asuntos que afecten a la ciudadanía sean resueltos en un plazo razonable, lo que no está aconteciendo en el asunto objeto de este expediente, en el que la EDAR de Doña Mencía lleva varios años sin funcionar, prácticamente desde su puesta en funcionamiento. También el artículo 44 del mencionado Estatuto establece que todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables.
Dicho lo anterior, no nos parece que en este asunto, dada la parálisis que sufre, se hayan tenido en cuenta los derechos y principios indicados. Pero no solo en ellos hay que buscar la vía de solución, sino que el propio Convenio regula el instrumento a través del cual se pueda lograr su eficaz cumplimiento y aplicación, pues en su cláusula undécima prevé una Comisión de Seguimiento, en los siguientes términos:
“1. Para el eficaz cumplimiento y aplicación del presente convenio, llevar a más pleno término la colaboración institucional, consensuar cuestiones, coordinar las actuaciones, la fijación de prioridades, señalamiento de objetivos, así como, para el seguimiento de ejecución de las obras y su posterior explotación, se crea el órgano mixto de vigilancia y control denominado Comisión de Seguimiento que se reunirá, al menos, una vez al año y, en su caso, cuando una de las partes lo solicite (...)”.
Al parecer, esta Comisión de Seguimiento no se ha reunido últimamente, de tal forma que sería conveniente su convocatoria para tratar la problemática que rodea a la EDAR de Doña Mencía, sin que se haya conseguido por la postura previa de la que parten cada una de las Administraciones implicadas en el asunto. En cualquier caso, como quiera que el propio Convenio fija un plazo de vigencia de 25 años, entendemos que es perfectamente viable encauzar las relaciones a través del cauce previsto en el Convenio, el de la Comisión de Seguimiento, el cual, a tenor de lo que consta en la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Doña Mencía, aún no se ha constituido.
A la vista de los antecedentes expuestos y las consideraciones realizadas, y aunque en principio habíamos planteado nuestra intervención en este asunto desde un plano de mediación, hemos considerado, en atención al incumplimiento del convenio detectado, proceder a ejercitar nuestras competencias supervisoras y, a tal efecto se formula, tanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial de Córdoba, al amparo de lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente
Sin perjuicio de todos estos argumentos, no queremos dejar de decir en estos momentos que, en definitiva, en tiempos de transparencia como los que nos brinda el presente, en los que se preconiza una ciudadanía activa, con unos poderes públicos y una Administración que fomenten la participación ciudadana, bien de forma individual, bien asociada, debe hacerse una interpretación amplia y no restrictiva del trámite de audiencia en la elaboración de normas, siempre con la finalidad de garantizar el acierto de la disposición.
En virtud de cuanto antecede, y al amparo de lo establecido en los artículos 41 y 128 del EAA y en el artículo 29.1 de la Ley reguladora de esta Institución, Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO 1: del deber legal de ejercitar sus competencias conforme a los principios previstos en los artículos 103.1 de la Constitución, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley 30/1992, conforme a los cuales, y en lo que respecta a la problemática de fondo de este expediente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Diputación Provincial de Córdoba deben desempeñar su actividad en los asuntos comunes, singularmente el afectante a la EDAR de Doña Mencía, de acuerdo con los principios de eficacia, coordinación, cooperación, servicio a los ciudadanos y buena administración, evitando situaciones de vacío administrativo que únicamente conducen a generar inseguridad jurídica (en contra de lo establecido en el artículo 9.3 de la Constitución) y perjuicio a la ciudadanía y a su derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, equilibrado, sostenible y saludable, consagrado en el artículo 45 de la Constitución y en el artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía.
RECORDATORIO 2: del deber legal de cumplir lo establecido en la cláusula undécima del Convenio suscrito en fecha de 3 de junio de 2004 entre la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Córdoba para la mejora de gestión del servicio y la ejecución y financiación de infraestructuras relativas al saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y su explotación (publicado en el BOJA núm. 147, de 29 de julio de 2004), en lo que respecta a la constitución del órgano mixto de vigilancia y control denominado “Comisión de Seguimiento” y de la celebración de reuniones, al menos, una vez al año y, en su caso, cuando una de las partes lo solicite, con el objeto de lograr el eficaz cumplimiento y aplicación del citado Convenio, llevar a más pleno término la colaboración institucional, consensuar cuestiones, coordinar las actuaciones, fijar prioridades, señalar objetivos y explotación de las obras ejecutadas.
RECOMENDACIÓN para que, a la mayor brevedad posible, sin más dilaciones injustificadas y previos los trámites pertinentes, se proceda a la constitución de la Comisión de Seguimiento, en caso de no haberse constituido aún, y a la convocatoria y celebración de una reunión de dicha Comisión, en los términos fijados en el Convenio suscrito, a instancia de cualquiera de las partes, para tratar la problemática que afecta a la EDAR de Doña Mencía, a fin de buscar, en el marco del citado convenio, en el marco de las responsabilidades asumidas por cada una de la partes y de las conclusiones a las que se llegue y en el marco de las relaciones que rigen las relaciones entre Administraciones Públicas, la mejor de las soluciones que permita llevar a cabo los arreglos necesarios y su efectiva puesta en funcionamiento.
SUGERENCIA para que a la reunión que se celebre de la Comisión de Seguimiento se invite, para ser debidamente oído, a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Doña Mencía, o persona en quien delegue, así como a un responsable técnico de dicho Ayuntamiento con conocimientos en la materia.
Consideramos que de la forma propuesta no solo se da cumplimiento, en principio, a las obligaciones asumidas en el Convenio de referencia, sino también se adoptan las medidas que permitan, en lo que a este asunto se refiere y como ya se ha significado, el disfrute de la ciudadanía del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, equilibrado, sostenible y saludable, consagrado en el artículo 45 de la Constitución y en el artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, y también se logra el cumplimiento atribuido a los poderes públicos del deber de conservarlo y garantizarlo.
Sin perjuicio de todo ello y tratándose de un asunto de cuya resolución depende la tutela de importantes intereses generales y de distintos derechos constitucionales, tales como el derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución) o el derecho a la protección de la salud (artículo 43.1 de la Carta Magna), así como la garantía de la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 51.1 de la Constitución), desde esta Institución mostramos nuestra disposición, sin perjuicio de lo recordado y recomendado respecto de la Comisión de Seguimiento, a realizar cualquier labor mediadora que pueda facilitar una solución justa, rápida y eficiente en orden a tratar de agilizar las labores administrativas que permitan salvar las disfuncionalidades que afectan a la EDAR de la localidad de Doña Mencía y que han motivado la tramitación de este expediente de queja.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz