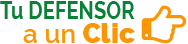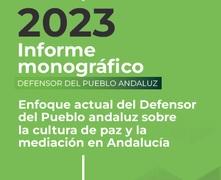Ver Resolución
Ver asunto solucionado de Algeciras
Ver asunto solucionado de Fuengirola
Ver asunto solucionado de Mijas
Ver asunto solucionado de Marbella
Ver asunto solucionado de Sanlúcar de Barrameda
Ver asunto solucionado de Cádiz
Ver asunto solucionado de Dos Hermanas
Ver asunto solucionado de Alcalá de Guadaira
Ver asunto solucionado de Chiclana de la Frontera
Ver asunto solucionado de la Diputación de Sevilla
Ver asunto solucionado de la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa
Ver asunto solucionado de Estepona
Ver asunto solucionado de Motril
26/12/2024 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
La presente queja de oficio (VER APERTURA) venía motivada por el deseo de esta Institución de trasladar a las diferentes Administraciones Públicas Andaluzas el posicionamiento de la misma en relación con la imposición de la cita previa como medio obligatorio e ineludible para que las personas pudieran ser atendidas en las dependencias y organismos públicos.
En este sentido, manifestamos nuestro posicionamiento en los siguientes términos:
En opinión de esta Institución, la cita previa, como modalidad de atención a la ciudadanía, es un avance que en ningún caso debe perderse porque beneficia tanto a las personas como a las Administraciones Públicas. No obstante, creemos que la generalización de esa buena práctica administrativa no debe basarse en la imposición como requisito obligatorio a la ciudadanía, sino en la aceptación voluntaria de la misma tras comprobar sus bondades y conocer sus ventajas.
A tal fin, consideramos que la cita previa como forma de gestión administrativa debe ser objeto de una regulación que, partiendo de su carácter voluntario para la ciudadanía, introduzca mejoras que faciliten el acceso y obtención de la misma y le reconozca efectos jurídicos en el marco de los procedimientos administrativos.
Dicha regulación, entendemos, debería estipular la obligatoriedad de ofrecer diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales.
Asimismo, consideramos que la regulación de la cita previa debe incluir garantías en favor de quienes precisan de la misma para efectuar gestiones o trámites administrativos sujetos a plazo, de tal modo que la posible demora en la asignación de la cita no comporte la pérdida de derechos. A tal fin, podría valorarse la posible suspensión de plazos administrativos mediante la acreditación de la fecha de cita previa para el registro de los documentos necesarios.
Por otro lado, entendemos necesario demandar de las administraciones una adecuada dotación de medios materiales y personales para atender con la celeridad necesaria tanto los canales de solicitud de la cita previa como la atención presencial a quienes acudan a la misma.
A fin de trasladar este posicionamiento de la Institución a las administraciones competentes, se consideró oportuno formular sendas Resoluciones dirigidas a la Junta de Andalucía y a las principales Entidades Locales de Andalucía, incluyendo a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamiento de los municipios de mas de 50.000 habitantes
Dichas Resoluciones incluían la siguiente Sugerencia:
Que se proceda a regular la cita previa como medio de acceso de la ciudadanía a las dependencias públicas incluyendo en dicha regulación las siguientes prescripciones:
- la cita previa será el medio preferente para el acceso a las dependencias públicas y para recibir atención y auxilio de los empleados públicos
- Se garantizará la posibilidad de atención presencial sin cita previa en todos los registros y dependencias durante el horario de atención al público.
- Se estipulará la obligatoriedad de ofrecer diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales.
- Se incluirán garantías en favor de quienes precisan de cita previa para efectuar gestiones o trámites administrativos sujetos a plazo, de tal modo que la posible demora en la asignación de la cita no comporte la pérdida de derechos
- Se procurará una adecuada dotación de medios materiales y personales en las administraciones públicas para atender con la celeridad necesaria tanto los canales de solicitud de la cita previa como la atención presencial a quienes acudan a las dependencias públicas con y sin cita previa.
Pues bien, habiéndose recibido respuesta de las Administraciones interpeladas en relación con la Resolución formulada, podemos hacer una valoración general positiva de las mismas, considerando que la mayoría de dichas Administraciones aceptan el tenor de nuestra Resolución y se comprometen a darle debido cumplimiento.
A todas estas Administraciones le hemos expresado nuestro agradecimiento por la favorable acogida de nuestra Resolución.
En algunos casos las respuestas recibidas no permitían considerar totalmente aceptada la citada Resolución o introducían matices que hacían dudar de la plena aceptación de la misma. En esos casos, hemos instado a dicha Administraciones a asumir la totalidad de nuestra Sugerencia y/o le hemos aclarado los extremos de la misma.
En unos casos, ciertamente pocos, la respuesta recibida no ha sido favorable, desestimándose nuestra Resolución en base a diversas argumentaciones, principalmente asociadas a la consideración de que la cita previa constituye el mejor sistema para atender a las personas por parte de las Administraciones públicas, estimando que permitir la atención sin cita previa sería causa de disfunciones administrativas y de perjuicios para la ciudadanía.
Disconformes con estas explicaciones, hemos dirigido escritos a estas Administraciones rebatiendo sus argumentaciones, ratificándonos en el tenor de la Resolución dictada e informándoles de que su negativa sería trasladada por esta Institución al Parlamento de Andalucía para su debido conocimiento.
Las Administraciones que se han mostrado disconformes con la Resolución dictada han sido las siguientes: Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
Por lo expuesto, se considera oportuno proceder al cierre del presente expediente de queja, sin perjuicio de que esta Institución asuma el compromiso de permanecer vigilante para garantizar que el acceso de la ciudadanía a las dependencias y organismos públicos se realiza sin mas limitaciones que las estrictamente necesarias y anteponiendo los derechos e intereses de las personas a los de las propias Administraciones Publicas.
13/10/2023 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
La digitalización de la Administración, en aras de construir la administración electrónica, es un proceso que viene desarrollándose desde hace ya varios años, pero que dio un salto exponencial durante el confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19, cuando todas las administraciones se vieron obligadas a utilizar las herramientas digitales para seguir prestando los servicios públicos que precisaba la ciudadanía.
Ciertamente fue un reto enorme y es obligado reconocer que, con carácter general, se superó con un nivel de éxito notable: los servicios públicos, especialmente los esenciales, siguieron prestándose y los ciudadanos pudieron ejercer sus derechos como administrados.
No obstante, algunas de las medidas que fue necesario adoptar en ese periodo excepcional para posibilitar el funcionamiento de la administración y que se pensaba que serían transitorias y desaparecerían con la llegada de la denominada nueva normalidad, se resisten a dejarnos y, en algunos casos, parecen tener vocación de permanencia, aunque ya no existan las razones que las justificaron y generen el rechazo de quienes consideran que perjudican sus derechos.
Tal es el caso paradigmático de la cita previa, ese nuevo salvoconducto que se ha convertido en el “santo y seña” imprescindible para superar las barreras que nos impiden acceder presencialmente a una administración pública, ya sea para realizar una gestión, presentar una documentación o, simplemente, pedir información o ayuda.
La cita previa no es una innovación nacida de las especiales circunstancias provocadas por la pandemia, existía desde hacía tiempo como una forma de ordenar la atención ciudadana en sectores de la gestión administrativa que concitaban un elevado número de peticiones de auxilio y colaboración, tal era el caso paradigmático de la administración tributaria, pionera en el uso de esta nueva técnica de gestión.
No obstante, fue la pandemia y sus especiales circunstancias la que determinó la eclosión y extensión de la cita previa como forma preferente de atención ciudadana, pasando a convertirse en obligación legal tras su inclusión en las diversas normas que trataban de regular el tránsito hacia la ansiada nueva normalidad.
Así, por lo que respecta a Andalucía, fue un acuerdo “Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno”, por el que se ratificaba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, el que, justo al término del confinamiento, aprobó lo que se denominó “el plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía”.
En ese acuerdo se incluía una disposición Sexta, sobre “Atención al público” que señalaba que “en los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática” y especificaba que “deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud” y con este objeto “se implantará progresivamente la gestión por cita previa”.
Esta forma de gestión mediante cita previa, que se aprobó con un marcado carácter de provisionalidad mientras se mantuvieran las condiciones excepcionales que la justificaban, no solo no ha desaparecido con el fin de la situación excepcional derivada de la Covid-19, sino que ha devenido en requisito permanente y paso obligado para poder acceder a cualquier dependencia de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y de muchas entidades locales de nuestra Comunidad Autónoma.
CONSIDERACIONES
1. Sobre la virtualidad de la cita previa como instrumento para mejorar la gobernanza administrativa.
La cita previa se ha revelado como un instrumento excelente para mejorar la eficacia y la eficiencia en la atención a la ciudadanía por parte de las Administraciones Públicas.
Es innegable que la cita previa es un gran logro en el progreso de la administración pública, ya que permite incrementar la eficacia de la acción administrativa, con la consiguiente disminución de los costes para la res pública, a la vez que facilita a la ciudadanía la realización de gestiones administrativas sin tener que soportar esperas o colas interminables.
La cita previa, entendida como una opción o una modalidad para el acceso de las personas a la Administración, no nos cabe ninguna duda de que es un gran avance que beneficia tanto al administrado como a la administración. Por ello, parece un sinsentido oponerse a esta modalidad de gestión administrativa que tantas ventajas ofrece y, de hecho, es difícil encontrar a alguien que se oponga a la existencia de la cita previa como forma de relacionarse con la Administración.
No obstante, cuando la cita previa, deja de ser una opción o una modalidad para el ciudadano y se convierte en un requisito obligatorio y necesario para poder acceder a la Administración, sin alternativa posible, entonces, lo que era una magnífica innovación pasa a convertirse en una imposición injusta e injustificada, que puede comportar una restricción indebida en el derecho de las personas a acceder a los registros y dependencias administrativas dentro del horario de atención al público.
Asimismo, la obligatoriedad de la cita previa cuando la misma no se gestiona adecuadamente puede convertirse en un obstáculo insalvable para algunos administrados e incluso privarles de su derecho de acceso a la Administración pública.
El problema estriba en la mayoría de las ocasiones en la dificultad para conseguir la cita previa. Una dificultad que puede venir motivada por la limitación de los canales dispuestos para obtenerla o por la saturación de los mismos.
Cuando se limita la posibilidad de obtener cita previa al uso de medios telemáticos se está dejando fuera del sistema a todas aquellas personas que no tienen acceso a internet o no disponen de los equipos o los conocimientos para acceder telemáticamente a la Administración.
Esta exclusión afecta mayoritariamente a las personas mayores que carecen de habilidades digitales, pero también a aquellas personas que por sus condiciones económicas o sociales no pueden acceder a los equipos o las conexiones necesarias para realizar estas gestiones.
Cuando se cuestiona está limitación de medios es frecuente que la respuesta que reciba el ciudadano sea la de que solicite la ayuda de algún familiar o conocido o que vaya a una gestoría. Estas opciones, aun siendo una alternativa válida, lo cierto es que dejan a estas personas en una situación de dependencia funcional al impedirle gestionar sus asuntos por sí mismos, sin necesidad de recurrir a la ayuda de terceros.
Con frecuencia recibimos quejas de personas mayores que expresan su rabia y su impotencia al haber tenido que recurrir a un hijo o a un vecino más joven para realizar una gestión administrativa que hasta entonces venía realizando de forma autónoma.
En otras ocasiones el problema para la obtención de la cita previa no es la limitación de medios, sino la saturación de los mismos. Teléfonos que suenan sin parar sin que nadie los descuelgue, páginas web y aplicaciones que se cuelgan o no están nunca operativas, son el calvario diario que muchas personas deben padecer para conseguir la ansiada cita previa.
Otro grave problema asociado a la cita previa es el riesgo de que no sea posible conseguirla dentro del plazo que una persona tiene para realizar una determinada gestión administrativa, lo que puede implicar la pérdida de un derecho o un serio perjuicio administrativo.
2. Sobre el creciente cuestionamiento de la cita previa y la posición de las diferentes administraciones públicas.
La cita previa se ha convertido en uno de los principales -sino el principal- motivo de reclamación y queja de la ciudadanía en relación al funcionamiento de las administraciones públicas y el descontento no para de crecer.
Un reciente estudio del Consejo de Defensa del Contribuyente, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, desvela que la cita previa se ha convertido en el motivo del mayor porcentaje de las quejas recibidas por el funcionamiento de la Administración Tributaria en los últimos años y el descontento no deja de aumentar, destacando las quejas que revelan disconformidad con la forma de gestionar la cita previa, seguidas de las que protestan contra el carácter obligatorio de la misma.
Las quejas recibidas por esta Institución en relación con la cita previa han sido muy numerosas desde que acabó la pandemia y son cada vez más las personas que nos trasladan su sensación de frustración e impotencia al verse incapaces de superar el obstáculo que supone este requisito para poder acceder a las dependencias administrativas.
La posición de la Administración de la Junta de Andalucía ante las quejas remitidas por esta Institución de personas que protestaban por la imposibilidad de recibir atención presencial sin cita previa o por las deficiencias de los procedimientos y canales habilitados para su obtención ha sido la de defender las bondades del sistema de cita previa, poner en valor sus ventajas para la ciudadanía y para la administración y prometer la adopción de medidas para mejorar la atención a la ciudadanía por este sistema.
Pese a esta defensa cerrada del sistema de cita previa por parte de la administración andaluza y de otras administraciones españolas, lo cierto es que el creciente número de personas disconformes con el actual modelo de cita previa obligatoria o con las deficiencias en su gestión, han determinado que sean cada vez mas los organismos e instituciones que se posicionan en esta polémica y demandan una regulación urgente de la misma que incluya su carácter voluntario y ofrezca garantías a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho de acceso a las dependencias administrativas.
Entre las instituciones que se han posicionado formalmente en este sentido, debemos destacar al Defensor del Pueblo del Estado y a las Defensorías del Pueblo de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y País Vasco.
También esta Institución ha mostrado con claridad su posicionamiento al respecto en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía de 2022.
Incluso el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el pasado 26 de abril de 2023 una moción del Grupo Popular que instaba al Gobierno a garantizar la administración abierta sin necesidad de cita previa, a reforzar la citación y atención presencial e intensificar la atención prioritaria y preferente para los mayores de 65 años.
Este creciente número de personas, organismos y entidades que se posicionan contra la cita previa obligatoria y demandan una mejora en su gestión, ha determinado a su vez que sean cada vez mas las administraciones públicas que van aceptando modificar su postura al respecto y permiten, en mayor o menor grado, el acceso de la ciudadanía o de determinados colectivos a las dependencias públicas para ser atendidos presencialmente sin necesidad de cita previa.
Así la Administración del Estado, mediante la Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, estableció que “será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial”. Asimismo, dispuso que “se establecerán mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la atención presencial a personas afectadas por la brecha digital”.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña en una comunicación de julio de 2023 ha anunciado la supresión del sistema de cita previa obligatoria.
El caso mas reciente es el de la Comunidad Autónoma Canaria cuyo Gobierno ha anunciado públicamente la eliminación de la cita previa obligatoria a partir del 9 de octubre, señalando que con esta decisión “devolvemos a la ciudadanía el pleno ejercicio de un derecho que estaba limitado y acercamos la Administración de la Comunidad Autónoma a las personas”.
También en el ámbito local se están dando pasos en este sentido, como lo demuestra el reciente acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla de 28 de agosto por el que se anuncia que se permitirá la atención presencial, sin cita previa, en las dependencia de los Distritos Municipales durante el horario de atención al público por las mañanas. Hasta ese momento la atención sin cita previa solo era posible en el registro central del Ayuntamiento.
3. Sobre el posicionamiento de esta Institución en relación con la cita previa.
En opinión de esta Institución la cita previa, como modalidad de atención a la ciudadanía, es un avance que en ningún caso debe perderse porque beneficia tanto a las personas como a las Administraciones Públicas. No obstante, creemos que la generalización de esa buena práctica administrativa no debe basarse en la imposición como requisito obligatorio a la ciudadanía, sino en la aceptación voluntaria de la misma tras comprobar sus bondades y conocer sus ventajas.
A tal fin, consideramos que la cita previa como forma de gestión administrativa debe ser objeto de una regulación que, partiendo de su carácter voluntario para la ciudadanía, introduzca mejoras que faciliten el acceso y obtención de la misma y le reconozca efectos jurídicos en el marco de los procedimientos administrativos.
Dicha regulación, entendemos, debería estipular la obligatoriedad de ofrecer diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales.
Asimismo, consideramos que la regulación de la cita previa debe incluir garantías en favor de quienes precisan de la misma para efectuar gestiones o trámites administrativos sujetos a plazo, de tal modo que la posible demora en la asignación de la cita no comporte la pérdida de derechos. A tal fin, podría valorarse la posible suspensión de plazos administrativos mediante la acreditación de la fecha de cita previa para el registro de los documentos necesarios.
Por otro lado, entendemos necesario demandar de las administraciones una adecuada dotación de medios materiales y personales para atender con la celeridad necesaria tanto los canales de solicitud de la cita previa como la atención presencial a quienes acudan a la misma.
A fin de trasladar este posicionamiento de la Institución a las administraciones competentes se ha considerado oportuna la apertura de queja de oficio en la que se ha formulado Resolución dirigida a la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.
En dicha Resolución se incluye la siguiente Sugerencia:
Que se proceda a regular la cita previa como medio de acceso de la ciudadanía a las dependencias públicas incluyendo en dicha regulación las siguientes prescripciones:
- La cita previa será el medio preferente para el acceso a las dependencias públicas y para recibir atención y auxilio de los empleados públicos
- Se garantizará la posibilidad de atención presencial sin cita previa en todos los registros y dependencias durante el horario de atención al público.
- Se estipulará la obligatoriedad de ofrecer diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales.
- Se incluirán garantías en favor de quienes precisan de cita previa para efectuar gestiones o trámites administrativos sujetos a plazo, de tal modo que la posible demora en la asignación de la cita no comporte la pérdida de derechos
- Se procurará una adecuada dotación de medios materiales y personales en las administraciones públicas para atender con la celeridad necesaria tanto los canales de solicitud de la cita previa como la atención presencial a quienes acudan a las dependencias públicas con y sin cita previa.