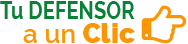Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/0865 dirigida a Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla por la que recomienda que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.
ANTECEDENTES
1. Con fecha 19 de febrero 2019, (...), en nombre de su madre, Dña. (...), expone ante esta Institución la demora en la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) de su madre, que tiene reconocido un Grado III de dependencia (...), así como la falta de diligencia padecida en los últimos años.
Según consta en el escrito de 1 de octubre de 2018 de la Jefa del Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en Sevilla, que nos aporta Dña. (...), con fecha de 5 de julio de 2018 fue recepcionado el expediente de Dña. (...) desde Cádiz. Con fecha de 28 de septiembre de 2018 ha sido tramitado el traslado de su expediente a la provincia de Sevilla, siendo comunicado dicho traslado a los servicios sociales comunitarios correspondientes para la elaboración de la Propuesta de PIA, no habiéndose aprobado a fecha de febrero de 2019.
2. Analizada y admitida a trámite la queja, esta Institución solicitó a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, con fecha de 5 de marzo de 2019, la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.
3. En respuesta a nuestra solicitud, con fecha 17 de junio de 2019 se recepcionó el informe de esta Delegación, de fecha 3 de junio de 2019, en el que consta que los servicios sociales comunitarios han elaborado el PIA de Dña. (...) y propuesto como recurso más adecuado la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Asimismo, se dice que dicha propuesta se resolverá teniendo en cuenta el riguroso orden de incoación de expedientes que establece el art. 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Con fecha 29 de julio de 2019 se remite copia del citado informe para la formulación de alegaciones, que son recepcionadas con fecha 14 de agosto de 2019, en las que Dña. (...) manifiesta que siguen a la espera de la revisión del PIA de su madre.
5. Del análisis de los hechos que aparecen en este expediente podemos destacar que desde que se inició el procedimiento, hasta el día de hoy, sin que se haya dictado la Resolución aprobando el PIA de la persona dependiente, se ha excedido con creces el tiempo legalmente establecido para ello.
CONSIDERACIONES
Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.
De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar que se viene produciendo un significativo retraso en la aprobación del Programa Individual de Atención, de manera que personas que normalmente tienen una edad avanzada y una salud precaria, no pueden disponer del recurso que les corresponde a causa de la falta de una respuesta administrativa diligente, que respete los plazos establecidos legalmente.
En este contexto, y para intentar paliar ese retraso en la tramitación y resolución de los expedientes de las personas dependientes en una situación de mayor urgencia, gravedad o precariedad, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Acuerdo de 4 de junio de 2019, por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a determinados expedientes administrativos en materia de dependencia. Entre otras estipulaciones, dispone:
“Priorizar la tramitación de los expedientes administrativos relativos al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones de las personas menores de 21 años, especialmente las que tengan reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, y de las personas mayores de 80 años, especialmente las que tengan reconocido el grado I de dependencia, y que se encuentren sin prestación reconocida.
Dichos expedientes se tramitarán con preferencia al resto, independientemente del orden de incoación de los mismos.”
En resumen, la demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.
Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:
- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.
- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Los artículos 16 y 19 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en relación con los artículos 15.2 y 18.3 del mismo Decreto, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el Programa Individual de Atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del Programa Individual de Atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes-con salvedades, que no concurren en el caso presente-). En concreto, los artículos 16.4 y 19.2 del mentado Decreto, referidos a los procedimientos de revisión, tanto del reconocimiento de la dependencia como del Programa Individual de Atención, contemplan los mismos plazos de tres meses para estos procedimientos.
- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
En este punto, queremos dejar constancia que la observancia del orden general en la tramitación de expedientes, contenida en el art. 71.2 de la Ley 39/2015, no obsta ni exonera del cumplimiento del deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el anteriormente citado artículo 29 de la misma.
A mayor abundamiento, el artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas preceptúa, sobre este particular, que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz seguirá insistiendo en la importancia de que por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y sus Delegaciones Territoriales se adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas técnicas y jurídicas necesarias para agilizar el procedimiento de reconocimiento del derecho y el acceso a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.
RECOMENDACIÓN: Que sin más dilación se apruebe el PIA de la persona dependiente.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz