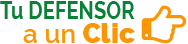Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/1700 dirigida a Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultado en Salud
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Uso compasivo de medicamentos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Iniciamos este expediente de queja de oficio para investigar cómo se gestiona una de las modalidades de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, en concreto el denominado uso compasivo, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Se han establecido instrumentos en orden deteminar la necesidad de autorización previa a la solicitud de uso compasivo, en cuyo caso se podrán establecer criterios homogéneos para lograr aquella.
23-04-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Uso compasivo de medicamentos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La legislación vigente define el uso compasivo como la utilización de un medicamento antes de su autorización en España, en pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera pone en peligro su vida, y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado.
La investigación en el campo farmacéutico está dando lugar a innovaciones farmacológicas para el tratamiento de los más diversos padecimientos de manera casi continua, por lo que el acceso a las mismas se presenta en muchas ocasiones como un recurso extraordinario en el curso de enfermedades para las que en la actualidad no existen alternativas eficaces.
A la hora de decidir sobre la autorización e inclusión de dichos fármacos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, se plantean muchos interrogantes que tratan de resolverse a través de diversas evaluaciones, cuya reiteración posterior a nivel autonómico, e incluso de cada centro hospitalario, hemos denunciado ya con anterioridad.
El uso compasivo sin embargo se produce en un momento previo a la autorización, cuando la misma se ha solicitado, o bien cuando el fármaco en cuestión aún se encuentra en fase de investigación, al objeto de permitir que se beneficien del mismo pacientes que no se encuentran incluidos en los correspondientes ensayos clínicos.
Ello no obsta para que en muchas ocasiones, a nuestro modo de ver indebidamente, se reproduzca en torno a este mecanismo, la misma discusión que se cierne sobre la autorización de los medicamentos y la inclusión de los mismos en las guías farmacoterapéuticas de los centros.
Por otro lado, la práctica observada desde esta Institución a través de las quejas que sobre esta materia se nos han planteado, pone de manifiesto la carencia de criterios homogéneos para determinar los casos que pueden ser susceptibles de autorización, por lo que no resulta extraño en absoluto que los mismos medicamentos sean objeto de un comportamiento administrativo absolutamente distinto, cuando no contradictorio, en función del centro hospitalario, poniendo en peligro la igualdad que debe presidir el acceso a la prestación farmacéutica, y vulnerando claramente el principio de equidad.
Por poner un ejemplo en la actualidad hemos podido conocer que el hospital Virgen del Rocío ha asumido la solicitud de uso compasivo de Translarna para un paciente con distrofia muscular de Duchenne, mientras que un caso similar planteado en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva no ha tenido el respaldo del facultativo, que entiende que no existe evidencia de eficacia demostrada del medicamento.
Y es que la petición del uso compasivo aparece promovida muchas veces por los facultativos responsables de la atención, pero también en ocasiones instada por los pacientes, cuyo conocimiento de los proyectos de investigación y las innovaciones terapéuticas cada vez es más completo y temprano, sobre todo en las enfermedades raras, a través de las asociaciones que conforman.
Con carácter general el uso compasivo exige la propuesta del facultativo que vienen atendiendo al paciente, a través de un informe en el que justifique la necesidad del tratamiento, incluyendo posología y duración del mismo, el visto bueno de la dirección del centro hospitalario, y la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Nos planteamos por tanto incoar un expediente de queja de oficio al amparo del art. 10.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, para investigar el acceso al uso compasivo en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y solicitar a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud el informe previsto en el art. 18.1 de aquella.
En este sentido, y respecto a los últimos años (2013, 2014 y los que llevamos de 2015) nos interesa conocer cuántas solicitudes de uso compasivo de medicamentos se registraron, distribuidas por hospital y con indicación de los fármacos a los que afectaron en cada caso, así como explicación de las que fueron autorizadas por la AEMPS y las denegadas, con señalamiento de los motivos, o las que aún están pendientes de resolución.
También queremos conocer cuántas propuestas de uso compasivo realizadas por facultativos de los hospitales del SSPA no obtuvieron el visto bueno de las correspondientes gerencias, distribuidas también por centros, a qué medicamentos afectaron y por qué causas se rechazaron.
Nos gustaría saber si desde esa Dirección General se ha detectado el desigual comportamiento de los facultativos y de los hospitales en cuanto a la solicitud de uso compasivo de determinados fármacos, a qué fármacos ha afectado esta situación en su caso, y qué medidas se han tomado para remediarla.
Por último tenemos interés en conocer si existen instrucciones o recomendaciones específicas para ser tenidas en cuenta por los facultativos y los hospitales a la hora de decidir sobre la solicitud de uso compasivo de determinados medicamentos, al objeto de introducir en dicha decisión criterios de homogenización, y si esa Dirección General cuenta con algún sistema o aplicación informática que le proporcione información de este asunto, al objeto de permitirle la adopción de las medidas oportunas para armonizar las discrepancias detectadas.
30-11-2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Se han establecido instrumentos en orden deteminar la necesidad de autorización previa a la solicitud de uso compasivo, en cuyo caso se podrán establecer criterios homogéneos para lograr aquella.
Iniciamos este expediente de queja de oficio para investigar cómo se gestiona una de las modalidades de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, en concreto el denominado uso compasivo, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
Y es que la práctica observada desde esta Institución a través de las quejas que sobre esta materia se nos han planteado, pone de manifiesto la carencia de criterios homogéneos para determinar los casos que pueden ser susceptibles de autorización, sin que resulte extraño que los mismos medicamentos sean objeto de un comportamiento administrativo absolutamente distinto, cuando no contradictorio, en función del centro hospitalario, poniendo en peligro, a nuestro modo de ver, la igualdad que debe presidir el acceso a la prestación farmacéutica, y vulnerando claramente el principio de equidad.
Por ello preguntamos a la Administración Sanitaria si había detectado un comportamiento desigual de los facultativos y de los hospitales en cuanto a la solicitud de uso compasivo de determinados fármacos, pidiéndole que en su caso nos indicara a qué medicamentos había afectado esta situación, y qué medidas se habían tomado para remediarla.
Al mismo tiempo le requerimos algunos datos estadísticos sobre las solicitudes efectuadas, en razón del fármaco al que afectaran y el centro peticionario.
El informe recibido de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS puntualiza en primer lugar el concepto de uso compasivo, para referirlo exclusivamente a medicamentos que se encuentran en fase de investigación; justifica la necesidad de los procesos de evaluación y control, con más razón si cabe, en estos supuestos; y vincula la decisión sobre su solicitud, que corresponde exclusivamente al facultativo que atiende al paciente, a las características concretas de este último. En este sentido señala que las posibles diferencias son normales, teniendo en cuenta que las circunstancias clínicas de los pacientes son diferentes.
Por esta razón aduce que no se ha estimado preciso el establecimiento de mecanismos propios de registro y seguimiento de las solicitudes de uso compasivo, contando exclusivamente con la información que consta en la aplicación informática de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, advirtiendo sobre los datos que nos facilitan, que el número de solicitudes no resulta equiparable al de pacientes en tratamiento, porque es preciso registrar una solicitud para cada presentación del medicamento.
En relación con lo manifestado por la Administración, y en concreto por lo que hace al concepto de uso compasivo, ciertamente el art. 1.1 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de julio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, alude al uso compasivo, en situaciones excepcionales, de medicamentos en fase de investigación clínica, en pacientes que no formen parte de un ensayo clínico; y en las definiciones que se contemplan en el art. 2, se alude al uso compasivo de medicamentos en investigación, refiriéndose a la utilización de los mismos antes de su autorización.
No recoge sin embargo el informe administrativo la precisión que este mismo artículo establece más adelante, cuando señala que “el medicamento de que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización o deberá estar siendo sometido a ensayos clínicos”.
Luego a nuestro modo de ver cabe la opción de solicitud de uso compasivo respecto de aquellos medicamentos que están en proceso de autorización, teniendo en cuenta además que dicho proceso puede prolongarse un período de tiempo nada desdeñable.
En otro orden de cosas esta Institución entiende, a la luz de los supuestos que se han sometido a nuestra consideración, que la diferencia de actitudes a la hora de formular la solicitud de uso compasivo por parte de los facultativos respecto de pacientes afectados por la misma enfermedad, no se vincula en muchos casos a las diferentes circunstancias clínicas de aquellos, sino que por el contrario son las diferencias en orden a la eficacia y el beneficio de los fármacos que mantienen los distintos centros hospitalarios, y por ende sus comisiones de farmacia, las que determinan la diversidad en la respuesta.
Por eso, aunque la Administración Sanitaria no ha estimado necesario el establecimiento de una aplicación informática propia para las solicitudes de uso compasivo que se formulan desde los centros de nuestra Comunidad Autónoma, en cambio prevé la posibilidad de que el comité técnico para la utilización de medicamentos en situaciones especiales y de las no incluidas en la financiación del SNS (vinculado a la Comisión central para la optimización y armonización farmacoterapéutica), pueda fijar criterios homogéneos para autorizar el uso compasivo en los suspuestos en los que se determine la necesidad de dictamen favorable de la misma previo a la propuesta de tratamiento, favoreciendo así una mayor homogeneidad en el acceso a los mismos.
Ante la posibilidad de ver cumplida a través de esta medida la aspiración que presidía la incoación de este expediente de queja, permaneceremos atentos a su efectiva realización, sin perjuicio de que el análisis de los supuestos que se nos planteen nos pueda llevar en algunos casos a recomendar o sugerir precisamente el establecimiento de dictamen favorable previo para la solicitud de uso compasivo de determinados fármacos.